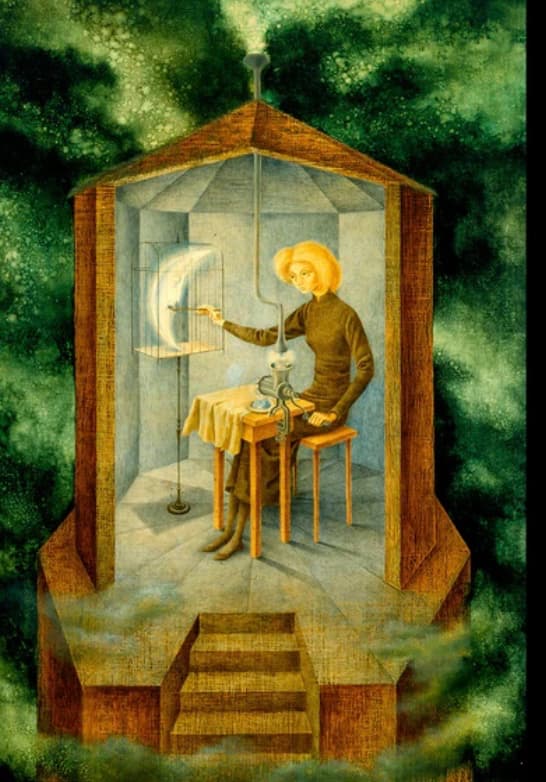
Entró con los pasos recogidos, como si el suelo que pisara bajos sus pies fuera de otros. Tenía una manera de mirar como pidiendo perdón, por estar ahí, por ocupar una hora que tal vez le correspondía a alguien más roto. Dijo que venía “a entenderse un poco”, pero rápido añadió: “Nada grave»- como si dijese no quiero molestar-.
Había algo en esa frase que la delataba. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Con cuidado. Con una especie de consideración ceremoniosa que se parecía demasiado al miedo.
El trasfondo era como que hablar de lo suyo le parecía egoísta. Que había cosas más importantes en el mundo. Que si una tiene la suerte de estar bien, aunque sea a medias, mejor no quejarse. Pero cuando callaba, algo dentro de ella seguía hablando, bajito, como una radio encendida en otra habitación. A veces era tristeza. A veces, enfado. A veces, una sensación espesa, sin nombre, que se le instalaba en la garganta y no la dejaba dormir.
No hablaba de sí misma porque temía incomodar. Porque había aprendido que mostrar lo que una siente puede ser visto como debilidad, drama, exceso. Porque en su casa, cuando alguien lloraba, otro salía de la habitación. Porque cuando pedía algo, no se lo daban. Y cuando lo pidió dos veces, sintió como que le cerraron la puerta. Así que se quedó con la idea de que era más seguro no pedir.
Esto lo llamaba consideración. Pero no era consideración. Era un pacto de silencio con su propio miedo. En su interior vivía una especie de jueza invisible que le decía que tenía que ser correcta, equilibrada, útil. Que había que cumplir. Que sentir tristeza, rabia, necesidad… era impropio. Que estaba mal sentirse mal. Y que si no era capaz de evitarlo, al menos debía esconderlo. Esa jueza tenía muchas voces: la de su madre, la de algún maestro, la de una amiga que se burló justo cuando ella estaba siendo sincera. A veces hablaba como su propia voz, lo que era aún peor.
En psicología se habla de creencias centrales. También se habla de relaciones internalizadas. Y en algunos modelos, de esquemas tempranos. Pero ella no hablaba en esos términos, y en realidad lo que decía no era aprisionable por ningún modelo. Ella solo decía que no entendía por qué le dolía tanto el pecho si en teoría no le pasaba nada.
En sesión, el tiempo pasaba despacio. Había que ir recorriendo una a una las capas de esa armadura, que como galaxias inmensas uno tenía la impresión de que podría quedarse exhausto en cualquier momento o extraviarse. Porque aunque no mostraba rabia, la había. Y aunque no hablaba de necesidad, la tenía. Y aunque no lloraba, a veces parecía que todo en ella estaba llorando.
El malestar no venía solo de sentir cosas difíciles. Venía también —y sobre todo— de no permitirse sentirlas. De no poder hablarlas. De pensar que si las compartía, molestaría. Que si mostraba su herida, decepcionaría. Que si se caía, no habría nadie al otro lado.
A veces el cambio no empieza haciendo cosas nuevas, sino dejando de pelear contra lo que ya está. Dejar de juzgarse por estar triste. Dejar de creer que una tiene que ganarse el derecho a sentirse mal. Aceptar que la emoción no es una falta. Que no hay que merecer el consuelo. Que pedir ayuda no es un crimen contra el otro.
Y entonces, muy poco a poco, la palabra empieza a salir. No como un grito. Más bien como una grieta por donde entra la luz.
Ella aún pide permiso antes de hablar. Pero a veces, solo a veces, se permite no hacerlo. Y en ese pequeño gesto, hay un mundo que empieza a cambiar. Porque hay dolores que solo se curan cuando una se atreve, al fin, a molestar un poco.

Deja un comentario